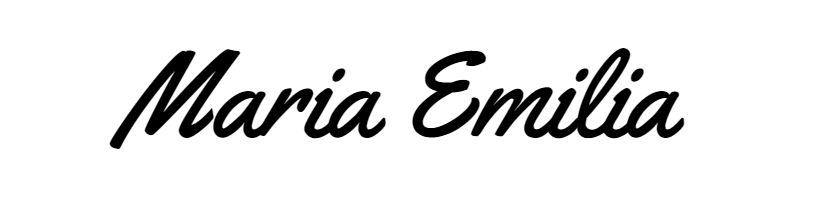Viniendo de un trasfondo cultural predominantemente católico, he prestado poca atención (por aquello de no caer en la idolatría) a la presencia femenina más consistente en la vida de Jesús, su madre, María. Una adolescente que recibe una visita angelical y responde “Soy la sierva del Señor” poco sabía lo que firmaba. Una chica especial sin duda, de una madurez y teología sólida nada típica en adolescentes. La maternidad es una caja de sorpresas, y aún más si tu hijo conoce tus pensamientos, tus debilidades, tus alegrías, las peticiones ocultas que solo el Padre Celestial conoce. Su hijo sería la perfección personificada, y aún así, la amaría y respetaría. Dar a luz al hijo de Dios fue solo la primera cuota del precio final que pagó por ser sierva del Señor. Tuvo que renunciar a todo hasta convertirse en una discípula, una verdadera seguidora de su hijo. Al contrario que las madres de los reyes, ella no gozaría de estatus ni riqueza. Cuidó a un bebé indefenso en un establo apestoso, y su bebé, camino de la cruz, se aseguró de que la cuidaran el resto de su vida. Lo vio nacer y probablemente lo vio ascender. Lo dejó ir y seguramente vivió el resto de su vida esperando su regreso.
Ella aprendió cuál era la misión del Mesías mientras caminaba a través de cada estación. Su fe creció a medida que atravesaba cada una de sus circunstancias, y creo que por eso fue elegida. No se trataba de su capacidad o madurez como adolescente inocente, sino de la mujer que lo dejaría todo por seguir al mesías. Una fe flexible, capaz de expandirse. No es quien soy ahora, es quien puedo llegar a ser en Cristo. No es que hoy tengo toda la gracia, la madurez, la entereza para afrontar la vida, es quien puedo llegar a ser si abrazo mi nueva realidad.